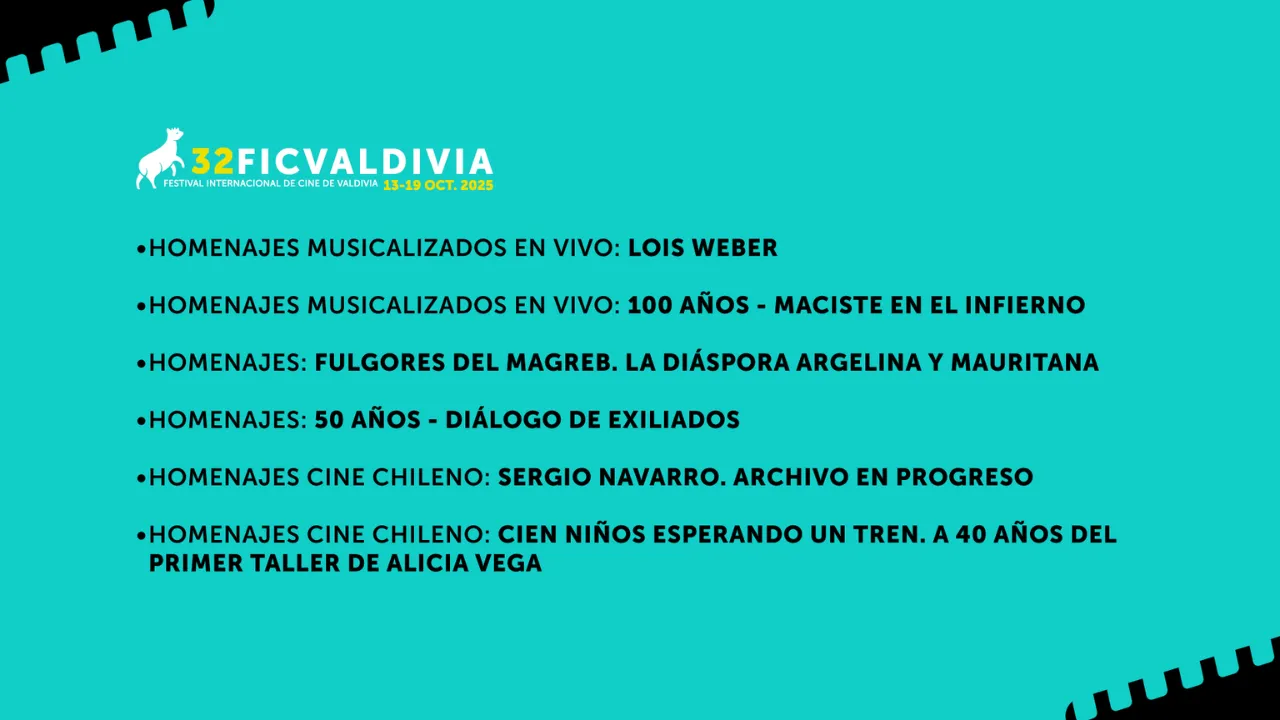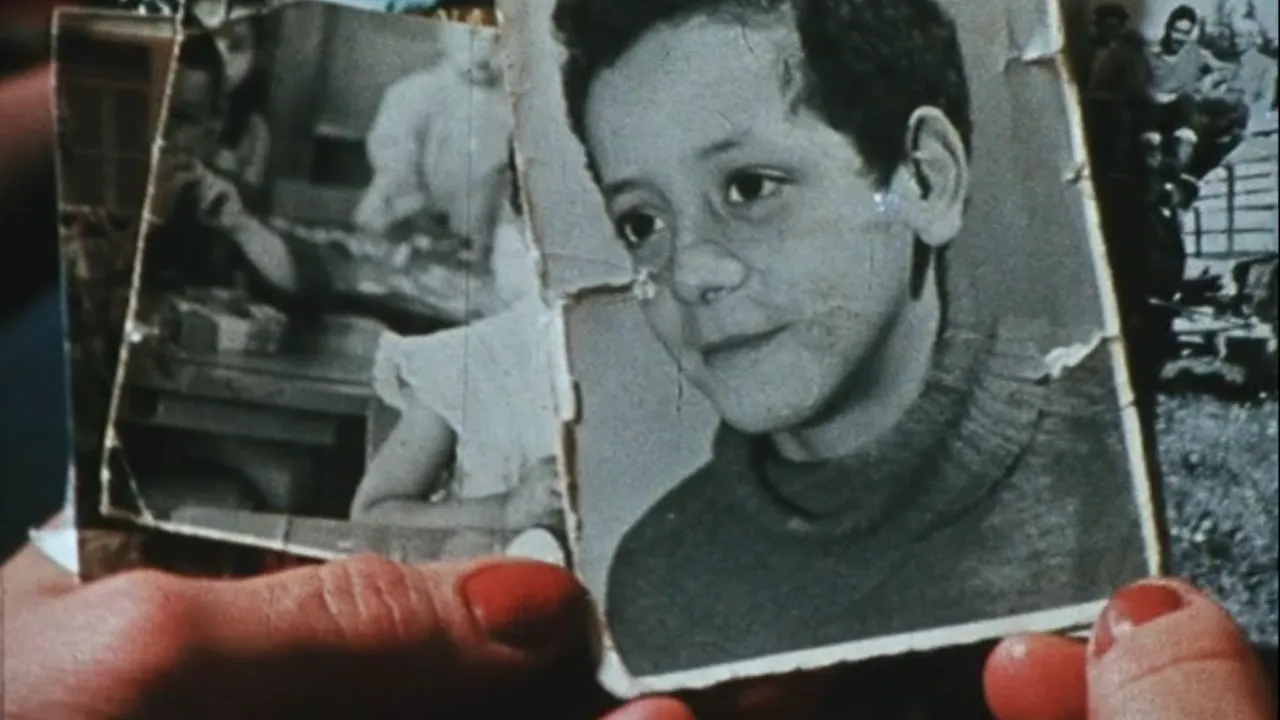Confirmado: "Star Wars: Starfighter" ya terminó su rodaje y entra a postproducción
Shawn Levy compartió una imagen detrás de escenas que confirma el hito clave de la nueva película de Star Wars: terminó la filmación y el proyecto ya mira de frente su largo tramo de postproducción antes del estreno en 2027.